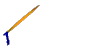LOS BLANCOS CAMPOS DE BENIDORM
Por: Fernanda Savala
Del libro "Leyendas y tradiciones valencianas I
(Enviada por nuestra amiga Pepa Esperanza Llinares)
Cuando nació, el padre tuvo a bien imponerle el nombre de una
legendaria princesa abasí, esposa del célebre Harún-Al-Raschid, que ascendió
al trono de los califas en 787.
La niña, debido a un presentimiento paterno o tal vez por
designio de Alá, crecía manifestando las mismas cualidades intrínsecas y
similar hermosura que su insigne tocaya Zobeida, cuyo mausoleo se halla en
Bagdad.
Piadosa, altruista y dotada de una belleza digna de admiración que nunca la envaneció, la única hija de Mubarak, alcayde del castillo de Benidorm, fue instruida en la tolerancia y el respeto a sus semejantes. Amortizaba el magisterio, recibiendo, testimoniando, además, una innata curiosidad, no solo por el saber condensado en las lecciones de sus maestros, sino también por cuantas cosas descubría alrededor suyo: bondades e injusticias, los asombros cotidianos que conlleva la vida. Salvo regañinas a tiempo para enderezarla, nada le regateó Mubarak, tan celoso y satisfecho de ella que jamás tuvo la espina de añorar un heredero varón.
 Almendros en flor, Benidorm Foto: Jesús Iglesias |
La
avenencia entre ambos era recíproca y el mutuo cariño incondicional. Zobeida
departía con él de arte, letras y música; de sus inquietudes y alegrías
íntimas.
Mubarak le contaba las suyas: Asuntos de gobierno, gozos y tribulaciones; la
orfandad de amor en la que lo sumió la viudez, recién nacida Zobeida, pese al
futil consuelo de sus concubinas.
-¡Ojalá encuentres uno tan grande como el que tu madre y yo nos profesamos. No eres hija del desamor ni has medrado en él. Eso honra y obliga a comprender muchas desventuras – le dijo un día, mientras charlaban oteando , desde una atalaya de la fortaleza, la lisura del mar, su engañosa finitud en el trazo azulísimo del horizonte.. |
Al cumplir los dieciocho años, a Mubarak le alarmó la repentina tristeza de Zobeida, su extrema delgadez y un retraimiento que, al parecer, no atendía a embelesos místicos ni enfermedad alguna, según dictaminaron los médicos. Seguía siendo dócil y afectuosa con su padre, pero la mirada, desprovista de vivacidad, era indescifrable y el sesgo de los labios melancólicos, apenas una sonrisa, entre tierna y doliente, forzada acaso para no defraudarlo.
-¿Tienes algún amor contrariado? – le preguntó una noche, concluida la cena.
La respuesta fue escueta, sincera a medias; el tono dulce, falsamente animoso.
-No, padre mío.
Luego, solicitando el debido permiso para retirarse, Zobeida, en sus aposentos, rompió a llorar. Y es que el mal suyo era mucho más grave. Se trataba de una querencia, eso si, pero ilícita. Porque la tranquila coexistencia imperante en el pueblo entre moros y cristianos, después de tres siglos de dominación islámica, no alcanzaba a tolerar que hombres y mujeres de distintas religiones sostuvieran amores. Su amado Diego y ella habían incurrido en sacrilegio entregándose el uno al otro furtivamente. Ambos deseaban vivir, engendrar hijos y envejecer juntos; que aquella dicha no encendiera odios ni escándalos. La afrenta a sus respectivos dioses era ya irreparable, salvo que la magnanimidad divina los absolviese. Al menos, los dos confiaban en ello. Sin embargo, el perdón de los mortales es siempre cicatero –pensaron- y si trascendían esas relaciones las consecuencias de semejante delito eran previsibles: repudio y venganza, muerte para el cristiano que osó yacer con la hija del alcalde musulmán.
Diego y Zobeida, con harto dolor por parte de ella, que deploraba renunciar al respeto y el cariño paterno, resolvieron fugarse una noche. Lo convenido era que, a través de un pasadizo secreto del castillo, la muchacha saliese al exterior donde Diego la aguardaría con una larga soga tendida desde lo alto del acantilado del Mal Pas hasta la playa. Un plan perfecto.
Los amantes, estrechamente unidos, se deslizaron por la cuerda. Pero, quiso la suerte, que apenas pisada la arena, unos pescadores moros los sorprendieron.
-Apresadlos – dijo una voz en la oscuridad- y que el alcalde aplique justo escarmiento a los prófugos y premie nuestro servicio.
La pareja, devuelta a empellones al Alcázar, compareció ante Mubarak, maltrecha y aterida de frío. Zobeida, de hinojos, suplicaba clemencia para Diego.
-Padre mío, no le matéis. Dejad que apele a vuestra misericordia en nombre del amor que mi madre y vos os profesasteis, el mismo que deseabais para mi – rogó entre sollozos.
Mubarek y Diego se midieron con la mirada. Un fogonazo revelador. El primero, aunque altivo, parecía desconcertado. El segundo mantuvo la cabeza erguida, demostrando entereza y enorme ternura, mientras alzaba del suelo a la joven. Entonces , el alcalde dictó sentencia:
-Te libraré de la muerte, cristiano, pero cumplirás condena en una mazmorra hasta que los campos de esta tierra se cubran de blanco –dijo, seguro de que jamás nevaba en aquellas latitudes y que el preso fallecería entre rejas.
Transcurridos unos meses, durante los cuáles padre e hija no osaban casi dirigirse la palabra, una mañana, Diego, desde el ventanuco de la celda, divisó alborozado que un manto de impoluta blancura cubría los aldeaños del castillo, repletos de almendros en flor, exuberantes, trémulos, níveos.
-Transmitid al alcalde la buena nueva y mi confianza en que cumpla la promesa – dijo al carcelero.
Y Mubarak, noble, sensible, coherente con la educación inculcada a Zobeida, no solo lo excarceló, sino que también tuvo la iniciativa de abrazarlo como futuro padre de sus nietos y probable báculo de su vejez, que lo fue.