|
AMANECER
Nilda Martínez
El primer Martes del mes de julio fue que lo encontraron. Ese mismo día él supo que algo pasaría. En su interior algo le indicaba que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Iba pasando por el frente de la casa cuando la funeraria se estaba llevando el cuerpo metido en la bolsa de color morado. Lo cargaron como en la plaza del mercado cargaban los sacos de ñames los domingos en la mañana y así lo depositaron en la camilla, lo subieron a la camioneta y se lo llevaron.
Todos miraban a la esposa que tenía un aspecto extraño. Su largo cabello rubio alborotado por momentos dejaba ver su rostro. Parecía un ángel al que habían lanzado desde el cielo. Sus ojos azules mostraban su mirada perdida luchando por reconocer alguno de los rostros que la observaban, unos curiosos y otros aterrados. La llevaban casi a rastras. Un hombre a cada lado sosteniéndola de los brazos, más bien era como si su cuerpo desnudo flotara en medio de todos. Su piel era tan blanca que parecía brillar. Por un momento pensó que los brazos de aquella mujer se transformarían en alas de largas plumas blancas y saldría volando en medio de todos hasta desaparecer tras las nubes.
Esa noche todos hablaban de lo que le había sucedido al joven matrimonio. Benjamín y Jazmín llegaron al pueblo hacía tan sólo unos pocos días, rentó una habitación y nunca más se le vio salir de ahí. En esos días un visitante que vino desde la montaña, contó en un bar mientras se tomaba unas cervezas, que ella era de familia muy adinerada y él era un peón de la finca. Cada tarde la observaba cuando se asoma en el balcón de su habitación a darle comida a su pareja de canarios. Él se escondía detrás de las matas de amapola y permanecía quieto grabando en su mente cada movimiento de Jazmín. Por sus faldas anchas extendidas con cancanes su cintura parecía desaparecer en su cuerpo. Su piel aún sin tocarse se sentía suave. Mucho más suave que las plumas de las aves, más suave que el algodón que él acostumbraba a separar de la semilla cada tarde.
Luego de unos meses observándola, una tarde muy suavemente Benjamín imitó el cántico de la tórtola. Ella curiosa comenzó a mirar a todos lados tratando de encontrar la linda avecilla color marrón. Sus ojos le parecieron más hermosos que el mismo mar que acostumbraba ver cada tarde desde lo alto de la montaña. Se movían inquietos buscando dónde posarse, como las reinitas cuando cargan la paja y buscan una rama para construir su nido. Esa noche él durmió con una sonrisa, porque aquellos ojos inquietos lo habían buscado.
Al día siguiente se repitió la misma historia. Pero luego de pasados unos días Benjamín dejó su trabajo un poco antes. Salió corriendo al lugar de siempre y antes de la hora en que Jazmín aparecía, él arrancó una flor de la amapola, le dio un beso y la colocó al lado de la jaula de los canarios. Salió corriendo sin importarle los morivivíes que se incrustaban en sus pies. Corrió hasta llegar a su escondite y allí se acomodó en espera de la muchacha.
Jazmín llegó como acostumbraba. Aquella flor de color rojo intenso con la torre en el centro rodeada de estrellas hizo que su atención se posara en ella al instante. Sin presentar muestras de asombro la tomó y la miró como hipnotizada. Por primera vez vio la belleza de aquellas flores que toda su vida habían sido sus vecinas y recordó algo que en algún lugar había leído, la belleza es sólo una forma especial de mirar.
Acercó la flor a los canarios y los alimentó con las estrellas que adornaban su torre. Observó cómo se las tragaban, así como el día se traga los luceros de las noches. Cuando ya no quedaban más, con la amapola en la mano entró a la casa.
Ya se rumoraba en todo lugar el amor platónico del inocente Benjamín. Cuando pasaba por algún lugar sentía las miradas de lástima. Escuchaba el rumor de la gente comentando que aquella niña no era normal. Que su padre nunca le permitía hablar con nadie porque cuando aprendió a hablar sólo inventaba cuentos de mujeres con alas que la venían a visitar en las noches. Desde ese tiempo se le prohibió todo tipo de visitas, sólo la vio por algún tiempo una maestra que trajeron desde el extranjero para que le enseñara a leer, escribir, sumar y restar. Una vez cumplida esa tarea la maestra fue devuelta a su país. Contaban que la maestra, dos días antes de salir de la casa sufrió cambios extraños y desde entonces no se le volvió a escuchar la voz. Pero esas historias no desalentaban a Benjamín. Cada día se escondía para observarla.
Fue entonces, que desde su escondite la vio llegar donde los canarios. Pero en vez de alimentarlos, abrió la jaula dorada, metió su mano y los agarró con fuerza. Salió corriendo con ellos en su mano y mientras corría los soltó. Los canarios estiraron sus alas y en instantes desaparecieron de su vista. Volaron muy rápido, quizás impulsados por el temor a su libertadora o quizás por temor a la misma libertad.
Benjamín sin pensarlo salió de su escondite, corrió tras Jazmín como deseando o buscando que ambos también lograran volar, volar o quizás escapar... La alcanzó, la tomó por la cintura, la cargó sobre su hombro y siguió corriendo. No se sabe cuanto tiempo duró atravesando los montes y las cuerdas de sembrados de café. Pasaron muchas horas cuando el cansancio venció su espíritu y con delicadeza bajó de su hombro a su amada y ambos se sentaron bajo la fronda de un cafetal. Ella permanecía imperturbable y sin decir nada. Sólo observaba cómo el sol se iba ocultando tras las montañas azules dejando a su paso destellos de luz, rojos, anaranjados y morados. No se daba cuenta, que todos aquellos colores eran tragados por el azul de sus ojos, como si fueran el mismo mar que en su horizonte guarda el sol para que descanse en la noche.
Él la observaba también en silencio. Al caer la noche vio que se estremecía de frío. Se quitó su camisa y la puso sobre su pecho para cubrirla. Cuando estaba a punto de amanecer aún permanecían despiertos. Jazmín continuaba mirando las montañas azules como si esperara un gran evento que ocurriría en segundos, esperaba el amanecer como novia en espera de su amor, como niño en espera de regalos o quizás como enfermo en espera de la muerte. Su rostro brillaba aún más, sus ojos se transformaban en luceros que preceden al alba. Pero Benjamín no miraba al este, él miraba su norte. Esos ojos que más que reflejar el amanecer que estaba por ocurrir, reflejaban su propia perdición.
Sin esperar a que se completara la salida del sol le tendió la mano y la ayudó a ponerse en pie. Caminaron durante horas hasta que llegaron aquí. Él rentó la habitación como el señor y la señora Jara y desde entonces quedo perdido en aquellos ojos. No comió, no se movió más. Al pasar los días Jazmín lo vio temblar de frío y le devolvió su camisa. Eso no fue suficiente y continuo temblando con su mirada fija en aquel azul celestial. Jazmín se quitó toda su ropa y lo cubrió con ella. A los tres días llegaron los hombres de la montaña. Derribaron la puerta, se llevaron al muerto y a ella.
En ese momento, mientras la llevaban, fue que lo miró. Clavó aquel azul en lo profundo de su ser, de su espíritu y de su alma. Ya no podía dormir. Le seguía aquella mirada a todos lados. En las noches aquellos ojos brillaban como cucubanos y si lograba cerrar sus ojos un momento la veía a ella aparecer desnuda ante él, en silencio. Lo miraba todo para luego alzar sus brazos y mostrarle como le brotaban de sus poros pequeños cañones que según crecían se convertían en plumas blancas. Sí, muchas plumas blancas, hasta formar unas enormes alas blancas. Él esperaba que las usara y se fuera volando de su habitación, de su vida. Pero no, sólo estiraba su hermoso plumaje para luego cubrir su cuerpo con sus alas.
Ya se sentía enloquecer. Tenía que ir en su búsqueda. ¿Para qué? ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? No lo sabía, pero la locura ya se estaba apoderando de él y tenía que buscarla.
Salió sin mirar la hora. Había escuchado que aquellos hombres y que ella, eran de la familia de los Contreras. Sin medir distancias se subió a su caballo y comenzó a galopar en busca de su paz, de su razón. Golpeaba al caballo según su corazón lo golpeaba a él. Sentía que esos latidos ensordecían sus oídos, nublaba su mente. Su cuerpo entero era sólo un bum bum bum desesperante, aterrador. Ni los relinchos, ni el sudor que bañaba su cuerpo le perturbaban. No lo sentía, no eran. Cabalgaba como un desesperado, como aquel a quien la muerte persigue. No quería alzar su mirada porque allí, en aquellos luceros estaba ella. Lo miraba, lo seguía, lo llamaba. Cruzó los cafetales y por primera vez tuvo miedo de los búhos, eran ojos, ojos enormes que lo miraban. Pero no se detuvo, no podía, ella llevaba las riendas del caballo.
Llegó a la entrada de la casa y allí el caballo cayó de rodillas dando suspiros de dolor. Le dio la vuelta a la casa y en la parte de atrás encontró aquella habitación con el balcón y la jaula dorada vacía. Entró despacio, metió la mano por la ventana entreabierta y quitó el seguro de la puerta. Allí estaba Jazmín, dormida. Lucía tan delicada con su ropa de dormir blanca, parecía incapaz de causar tantas inquietudes, tanta desesperación. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, pero ella brillaba más que aquella luz. Se acercó despacio, como no queriendo que aquella visión desapareciera. Quitó las sábanas que la cubrían hasta su cintura, la tomó en sus brazos y se la llevó.
Recorrió un largo camino con ella en sus brazos, la miraba dormida... imperturbable. Cuando ya no escuchaba los búhos, ni las tórtolas, ni el crujir de las hojas bajo sus botas, se sentó al lado de unos lirios silvestres. Parecían campanas de una iglesia que anunciaban un evento. La colocó a su lado, acostada sobre la hierba. Ahí comenzó a mirarla. Era tan hermosa. La luna insistía en bañar su cuerpo, en reconocerlo. La acariciaba como si la conociera, como si fuera parte de su misma naturaleza.
El amanecer estaba llegando. Pablo no había apartado su mirada ni un segundo y en aquel momento Jazmín abrió sus ojos. Por segunda vez se sumergió en aquel azul celestial. En aquel universo mágico de su mirada. Ya no había vuelta atrás. No había principio, no había final, no sentía su cuerpo. Su alma navegaba por el azul de la vida y una gran paz llenó todo su interior. Allí ella miró las mismas montañas azules que ya resplandecían ante el amanecer. Extendió sus brazos y se fueron transformando en plumas hasta que unas alas majestuosas tomaron su perfecta forma. Su ropa blanca absorbió todo el brillo del amanecer, toda su belleza, toda su deidad. Dio varios pasos en dirección a las montañas y por un segundo volteó su cabeza hacia él, lo miró y sonrió. De su ropaje cayó una amapola cubierta de rocío. Allí extendió sus alas y la vio desaparecer junto al amanecer.
Al despertar se encontró en su cama. Pablo deliraba por causa de una fiebre que le atormentaba.
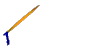
|