|
EL
DOS Y EL TRES DE MAYO
Ana
María Nemi G.
I
El escritor ingresa al Museo del Prado. A esa hora temprana no hay tantos turistas como en otras del día. Pasa por los controles de acceso y se dirige, directamente, a las salas de Goya. Transpone el portal de la que lleva el número treinta y nueve y se detiene frente a los dos grandes óleos colgados sobre el mismo muro, uno junto al otro, atrapando las miradas de los visitantes con la imponencia de las tragedias que ambos representan. Son los denominados "El 2 de mayo de 1808 en Madrid, la lucha con los mamelucos" y "El 3 de mayo de 1808 en Madrid, los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío", también conocidos como "La lucha con los mamelucos en la Puerta del Sol" y "Los fusilamientos de La Moncloa". Esos lienzos son hoy el único objeto de su presencia en el museo. Toma asiento en la ascética banqueta emplazada para su contemplación y los examina, con respeto y deleite.

Los fusilamientos de La Moncloa, Goya |
Su vista recorre pausadamente ambos cuadros. Primero observa la composición general, luego se demora en particular en cada uno de los elementos que los conforman, tanto en los personajes, como en los caballos, la indumentaria, las armas, en todas y en cada una de las partes que integran aquellas obras. Aprecia el equilibrio de las composiciones, la invisible geometría que las ordena, el soberbio contraste de las luces y las sombras, la sobriedad de los colores, el dramatismo de las escenas -captado con rigor histórico y sensibilidad poética - la vivacidad de las expresiones de cada rostro -diseñados con pocas pero magistrales pinceladas, seguras y poderosas - y su mirada pasa de una tela a la otra, analiza, juzga, admira... |
Para él, ambas pinturas son como una sola. Constituyen dos páginas sucesivas de la historia, contadas por un novelista que, en vez de pluma, empleó los pinceles. Saca una libreta, empuña el lapicero y bajo la recelosa mirada del guardia de seguridad, comienza a escribir sus notas.
II
Aquello se veía venir. A mí no me interesaba para nada la política, que es cosa de señores, pero esos franceses, de verdad, me resultaban antipáticos, como a casi todos. Algunas mujeres, caso de la Manola, se dejaban deslumbrar por uniformes vistosos, corazas relucientes y entorchados dorados, pero a mí, ¡que no me vinieran con tantos oropeles!; sabía que si estaban aquí, en Madrid, no era para nada bueno y ya se vislumbraba lo que se traían entre manos. Mi compadre, Pepe de Vallecas, que es muy versado en esas cuestiones, porque lo educaron los curas, me había ilustrado lo suficiente como para que supiera que nos quedábamos sin Rey (o que teníamos dos, que es lo mismo que ninguno), que los señorones de la Junta no eran si no títeres del Emperador, que íbamos a dejar de ser España para resultar sólo un jirón del Imperio Francés y que ahora, además, pretendían llevarse a la familia real a Cádiz, o a Las Indias... al destierro.
Yo, mis amigos, mis familiares, la gitanería toda (porque los gitanillos somos españoles como el que
más) y el pueblo llano, sin excepciones, estábamos azorados por los
acontecimientos, desconcertados, ignorantes como siempre, y furiosos. Las noticias nos llegaban fragmentadas y
contradictorias. Vivíamos en estado de asamblea permanente sin que nadie se lo hubiera propuesto
expresamente, pero existía en nosotros una comunión espontánea que nos
amalgamaba, un sentimiento de pertenencia que nos convocaba a la defensa y una noción de patria que nos
hermanaba. El vernos despojados de soberano y de identidad despertaba en nosotros emociones que hasta ese
entonces, al menos yo, desconocía. Luego de la caída de Godoy, la abdicación de Nuestro
Soberano, el fugaz encumbramiento del Príncipe Fernando y la ambigua actitud de don Carlos, superaban la capacidad de comprensión del
paisanaje, pero una cosa teníamos bien en claro: sin Rey, no habría
España.
|

La lucha con los mamelucos en la Puerta
del Sol, Goya
|
Por eso estuve allí, en el Callejón de la Duda, combatiendo codo a codo con ese tendero de la Calle Mayor, que reconocí entre el gentío y aquel boticario que se había instalado cerca de San Felipe del Real, con un fusil que no sé cómo había llegado a mis manos inexpertas - porque ellas sólo saben rasgar la guitarra, que es mi profesión- y manchadas con la sangre del coracero que herí de un navajazo en la confusión de la batalla informe, combate que luego se extendió, casa por casa, por plazas y aceras, sin orden ni concierto, sin jefes ni adalides.
La insurrección se había propagado como un reguero de pólvora. El levantamiento había sido espontáneo, sin planificación alguna. Resonaban los disparos por doquier. Retumbaba el fragor de la metralla francesa. Los tiros de las pistolas y de los fusiles se mezclaban con el clamor de las víctimas que caían por decenas. Los mamelucos causaban estragos con sus sables curvos. Los caballos embravecidos pisoteaban y coceaban a quienes intentaban contener su galope. Por allí se derrumbaba un soldado polaco de la Guardia Noble alcanzado por un disparo certero, pero era sustituido por otros, que acudían en tropel. Los granaderos del Emperador, ora se imponían con su mejor armamento y rigurosa disciplina, ora eran superados por la plebe enardecida que los envolvía en oleadas de exasperación y de furia. El aire olía a azufre y a sangre derramada a mares.
La carnicería sólo tuvo su fin cuando las tropas francesas, acantonadas en las cercanías de la ciudad, irrumpieron concertadamente por las calle de La Montera, por la de la Carretas y la Carrera de San Jerónimo. Luego de una intensa lucha se sumó la división de San Bernardino, al mando de Lefranc, que apareció por las Salesas Nuevas. Las tropas galas continuaron avanzando por calles y plazas, dominando totalmente al pueblo que, finalmente derrotado ante la superioridad del enemigo, fue bajando los brazos y ocultando los cuchillos, los puñales, las navajas y cuanto más había servido de arma contra el invasor, y a la vez retrocediendo precipitadamente hacia el momentáneo refugio que representaban sus viviendas, o las posadas, o los bodegones, o los almacenes, cualquier lugar, donde quedara a salvo de la represión que se avecinaba y de la justicia con sabor a venganza que seguramente impartiría el triunfador. Las calles quedaron sembradas de cadáveres y de heridos que no habían sido socorridos, cubiertas por escombros, ladrillos y cuanto objeto habían arrojado los madrileños desde los balcones a modo de improvisados proyectiles. Y en ese portal de la Casa de Oñate, la de muros desconchados por las balas, quedé yo, con el arma humeante aún en la mano, cuando fui apresado por los
franceses.
III
Me llevaron a su campamento. El juicio, si lo hubo, fue general y sumario. El bando era preciso: "los que sean encontrados con armas, serán arcabuceados". La sentencia fue el fusilamiento. Moriría esa vigilia. La noche era fría, como suelen ser las de la primavera madrileña. El aire me traía el rumor de las frondas. Me pusieron contra el paredón, junto a otros infelices. A mi derecha, quedaron los cadáveres de quienes me habían precedido en la ejecución; próximo a mí, oraba un reo; a mi izquierda, aguardaban su hora otros condenados, algunos tapándose los ojos para no ver nuestra matanza, que sería como las suyas y, un poco mas atrás, otro compañero esperaba su turno, cubriéndose la boca para ahogar el grito que, aunque mudo, todos sentíamos crecer dentro del pecho. Yo temblaba, de frío y de temor. Pensé en mi maja, sola y llorándome sin consuelo. Recordé la frescura del Manzanares, que corría frente a mi morada, y los aromas del huerto, que perfumaban mi alcoba. Lamenté las noches del verano en las que ya no deambularía por los tablados. Suspiré por mi guitarra flamenca, cuyas cuerdas algún otro templaría. Y fue entonces cuando rogué, cuando imploré y supliqué, tanto a la Virgen Gitana como al mismísimo Belcebú, ¡a quien quisiera oírme!, que no me dejaran morir, que yo sólo era un músico gamberro, que la noche había sido hecha para el amor y el canto, no para desfallecer entre ese redoblar de tambores, y que aún me quedaban muchas coplas en el alma para cantarlas...
No sé si quien me escuchó fue la Madona o el demonio, aunque lo intuyo. Lo cierto es que me salvó de morir, pero me dejó suspendido aquí, entre la vida y un otro mundo, porque yo soy ese moreno, el de los brazos abiertos en cruz, inmortalizado por el maestro don Francisco José Goya y Lucientes en el óleo de los fusilamientos, aquel de camisa blanca, el iluminado de frente por la luz del farol que posaron sobre el suelo, el que denota estar aterrado por la proximidad de su final y que parece mirar al pelotón de fusilamiento, pero que en realidad os mira a vosotros, los turistas, guías y visitantes, espectadores que todos los días pasáis sin verme, indiferentes a mi drama, deteniéndoos, a veces sólo un momento, otras un rato más prolongado, pero sin percibir jamás que aquí dentro estoy yo, con mi desesperación a cuestas, esperando en vano que un incendio piadoso ponga fin al suplicio de este transcurrir inmóvil.
Como ya habréis advertido, mi expresión de horror, no es de temor ante la muerte, sino de terror a la eternidad.
IV
El novelista completó sus anotaciones, dirigió una última mirada al óleo de los fusilamientos, saludó al paciente vigilante de la sala y con la cabeza gacha se encaminó hacia la salida del museo. Afuera, los transeúntes paseaban sin premura, dispuestos a gozar del próximo feriado del dos de Mayo, que en recuerdo de aquel día de mil ochocientos ocho, todos los años Madrid celebra.
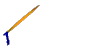
|