|
EL ÁRBOL DE MANGÓ
Migdalia Mª Pellicier
La emoción que se siente cuando vas por la carretera que conduce al barrio de nuestra infancia, es prácticamente indescriptible.
Había estado tantos años sin regresar a los brazos del campo que me habían acurrucado durante mi niñez, que de repente mi mente galopó unas décadas hacia el pasado a recordar aquella primera impresión, cuando llegué de la ciudad de Nueva York a vivir en los terrenos de mi abuelo en Puerto Rico.
La "Casa Grande" era el nombre oficial de la casa de mis abuelos. Allí llegué aquella noche estrellada, donde el cielo se había vestido con sus mejores galas, arropado de terciopelo negro con millares de diamantes resplandecientes. La música del campo en Puerto Rico la interpretan los coquíes y esa noche de alegría y recibimiento fue amenizada por sus más armoniosas sinfonías.
Los abuelos amorosos, besucones, los relatos del viaje, tal vez el chocolate caliente y recién batido, o las muchas galletas con queso que comí, me hechizaron hasta el sueño.
Desperté entusiasmada con la luz del día, los aromas del café y el desayuno confundiéndose entre sí. Corrí hasta la puerta de la cocina y sentí como mi mente creativa de inmediato comenzó a maquinar, imaginándome todo lo que podría jugar en los cafetales, el cañaveral y los otros sembradíos.
El árbol de mangó que precedía la entrada principal del cañaveral era un árbol frondoso de raíces gigantescas en la superficie, que dibujaban laberintos que invitaban a jugar. Las memorias más gratas de mi niñez y el confesor de mis sueños y anhelos, fue el árbol de mangó. Bajo la sombra fresca descansaban los peones durante el almuerzo, el atardecer pertenecía a la familia y allí se reunían a conversar de la vida, de la siembra, de aquél que se había emborrachado o de aquél que se lo estaba llevando la miseria. Me encantaba escuchar "la gente grande" hablar, pero a veces apretaba mis labios fuertemente para evitar dar mi opinión o desenmascarar al que estuviera mintiendo. Ya había aprendido la lección y no me gustaba el sabor de la sangre de mis labios, que en una que otra ocasión llegué a probar por algún "sopapo" o "tapaboca" por ser una "muchachita entremetida".
Me fascinaba el movimiento que provocaba la zafra, tiempo de cosecha de la caña de azucar. Tambien me alegraba cuando escuchaba de algún muerto. Frente a los terrenos de mi abuelo, estaba situado el cementerio nuevo municipal. Abuela tenía una tienda-cafetín. ¡Noticia de muerto significaba carreras! Correr al almacén y llenar las neveras de refrescos, cervezas y maltas. Asegurar el surtido de dulces, papitas y salchichones. Revisar el estante de licores, cigarrillos y cigarros y suplir con los que hicieran falta. Correr…a ordenar y buscar las sillas que teníamos por el patio.
Ahora regresaba a Puerto Rico después de tantos años, y el trayecto y la madurez me hicieron entender los regaños de mi abuela cada vez que llegaba caminando a la casa desde la escuela del pueblo. Aunque por el progreso de los años habían casas ahora, en aquellos tiempos el trayecto era solitario, con cañaverales asomándose por los costados de la carretera.
Cuando nos acercamos a la entrada de los terrenos de mi abuelo, sentí como mi corazón se arrugó de la pena. Ya los abuelos habían muerto, la Casa Grande había sido demolida y de la tienda solo quedaba el piso y plataforma de cemento. Muchos de los árboles y sembradíos habían sido sacrificados, grama reemplazaba el huerto de especias y no recuerdo haber visto muchas hojas en los árboles que todavía deprimidos lloraban la perdida de sus compañeros.
Caminé con nostalgia, queriendo encontrar al menos algo que me reconociera. De los cafetales solo quedaban unas matas tristes y resignadas a producir las pocas libras de café que consumían mis tías viejas. Caminé más, quise regresar donde mi confidente. Allí estaba aún, cargado de mangoes, mangoes que ya se perdían porque mi Tía Tito era la única que se los comía. Toqué su tronco, duro, descascarado, ya sus raíces no se veían tan gigantescas, tal vez se habían sepultado para no volver a mirar la grama que habían sembrado cuando destruyeron y eliminaron el cañaveral.
Me senté en el banquillo viejo de cemento que había bajo el árbol y que en muchas ocasiones me sirvió de tarima cuando le cantaba a las cañas pretendiendo que eran mi fanaticada en un teatro repleto. Quise calmar la angustia que me provocaba este panorama tan distinto a lo que había sido durante mi niñez.
Sin embargo, tal y como en aquellos años en que pensaba que el árbol de mangó era mi confidente, la brisa fresca acarició sus hojas y sentí que el árbol de mangó me susurró al oído:
"Te comprendo, … a mi tambien me duele."
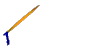
|