|
EL PINTOR LOCO (3ra.
parte)
Antonio Nascimiento
Thomas
Poco después de haber finalizado sus estudios en la Academia de Bellas Artes, un día, se fue a la estación, donde tomó el pequeño tren que serpenteaba por las montañas cubiertas de selva. Más tarde, al final de un corto trayecto, apareció ante él un azul que se extendía infinito. Su vista se perdió en ese vasto territorio ondulante que constantemente estallaba contra las rocas descarnadas produciendo un finísimo encaje de espuma. En esa costa, frente al mar Caribe cambiante, donde la luz transforma los fondos marinos cada instante; Armando sintió una explosión de sensaciones que estallaron al unísono. Caminó por el pueblecito costero con sus casas coloniales multicolores y observó la vida apacible y sencilla de aquella gente. Se alejó por un estrecho sendero donde la frondosidad de los ramajes formaban una especie de túnel vegetal, y a un lado las olas en su vaivén monótono. De repente llegó a un lugar donde la luz descendía y se reflejaba de una manera caprichosa, como nunca antes en todas sus horas de meditación había logrado ver. Fue acariciado por esa reverberación que penetró por sus poros hasta la esencia de su ser. Entonces miró a su alrededor con los ojos húmedos, y pensó que había encontrado al fin el lugar ideal para crear. Y sobre una pequeña colina poblada de palmeras y árboles se imaginó que se construía con piedras de mar un pequeño castillo de cuentos. Luego, montó su caballete, extendió su tela y sentado a la sombra de los árboles miró el mar y aspiró las fragancias marinas y ahí en silencio, se desató en su interior una paz como nunca antes había sentido. Permaneció en ese estado largas horas interrumpido tal solo por suspiros profundos que exhalaba de vez en cuando. No probó ni un solo bocado, ni bebió un solo sorbo de agua. Pero eso era habitual en él, lo hacía siempre cuando esperaba por la inspiración.
Cuando llegó el atardecer marino y el sol se descolgó de lo alto, tomó sus pinceles y se puso a trabajar, se acercó a la tela y lentamente fue dando pinceladas tratando de captar todos aquellos colores que se desleían en aquel firmamento. Cada segundo ocurría una transformación en el paisaje y los colores se mezclaban los unos en los otros. Los óleos de su paleta le parecían insuficientes, pero después de sucesivas combinaciones obtenía el color deseado y lo extendía suavemente. El cuadro quedó concluido cuando aún el cielo conservaba un leve resplandor hacia el oeste. Hasta que un violeta intenso cayó de bruces sobre el océano. Armando encendió una fogata, y allí, bajo aquellos árboles, pasó la noche escuchando el bramido del mar que parecía hablarle, y él, atento, escucho su voz, hasta que el sueño le venció.
Armando me contaba cosas sobre París, donde había pasado un corto tiempo en su juventud, poco antes de la primera Gran Guerra Mundial. Él se sentía perdido en la gran urbe y su cabeza parecía
estallarle. La Torre Eiffel se elevaba hacia el cielo perennemente gris y el Sena fluía plomizo y melancólico bajo los puentes. Allí, en las márgenes del río, encontraba un poco de sosiego al lado de los mendigos con quienes se identificaba. Ellos le sonreían alegres, mientras bebían para olvidar sus penas y posaban para él. Decía que en sus rostros devastados estaba reflejada la
vida.
Compartía un pequeño estudio en Montmartre, oscuro y frío, donde un grupo de jóvenes llenos de ilusiones y con el estomago vacío se hacinaban entre colchones
mugrientos.
Desde la ventana Armando veía esa sucesión de tejados de pizarra bajo la fina lluvia, tratando de plasmar en su lienzo ese mundo de grises que parecían rodearlo todo. Me decía: " En Europa los grises son infinitos, no existe uno igual a otro. En ellos me fascino, me pierdo. En invierno los cielos se envuelven en penumbras y cuando a veces el sol asoma entre las nubes, se desprende una luz suave que lentamente hace que aparezcan algunos colores. Es raro que el cielo esté completamente azul, cuando ese ocurre, hay una alegría generalizada. Es como una fiesta y se escucha música". Decía que la luz allá le enseñó muchas cosas y aún más las
sombras.
Se perdía en los suburbios, internándose, por estrechísimas calles llenas de pobreza y suciedad, y alejadas del bullicio de los alegres bulevares de la "Belle epoque" donde las señoras pletóricas con la mirada altiva se paseaban luciendo el último
sombrero de moda.
En los barrios bajos se encontraban rostros que reflejaban los más variados sentimientos humanos. Eran de una pureza única. Ninguna máscara ocultaba lo que se producía en el interior de esos seres. De ellos también aprendió muchos
secretos.
Muchas veces, al atardecer, cuando aún quedaba un soplo de claridad en el cielo, se instalaba en un pequeño café cercano a su estudio. Allí, bajo lámparas de luz mortecina, se reunían un grupo de artistas e intelectuales para compartir opiniones y enfrascarse en largas tertulias, donde Armando exponía sus ideas sobre la luz, y les contaba cosas de su lejano país. Y entonces todos querían convertirse en aves migratorias y volar en busca del calor tropical. Visitó todos los museos existentes en París. Permanecía horas embelesado ante los cuadros observando minuciosamente cada detalle. Se internaba en el lienzo y de perdía en él. A veces regresaba, otras no. Vivía en una confusión continua de imágenes, queriendo sacar de cada una de ellas, ideas, que pudiesen aportarle algo nuevo a su
obra.
A última hora de la tarde, en el umbral de la noche, desde el silencio , esperaba por la oscuridad. Entonces, ascendían hacia su ventana las notas de melodías francesas interpretadas por el viejo acordeonista de la esquina. Sentía la caricia de la música, mientras en su mente se desencadenaban las escenas que durante el día habían impresionado su retina. Luego, se asomaba hacia la calle adoquinada y húmeda, viendo cómo poco a poco comenzaban a encenderse las farolas de gas, y más tarde, veía cómo lentamente la calle se iba poblando de risas y
bullicio.
Hoy se ha levantado temprano para dar su último paseo por París. Es Otoño. Su estación preferida. Las pinceladas grises cubren las nubes. Los árboles rompen la monotonía con sus amarillos encendidos, ocres, naranjas y rojos. La hojas trémulas se desprenden y danzan con suavidad por el aire frío. Sus pies hacen crujir la hojarasca triste. El río fluye lento teñido de violeta. Las edificaciones aparecen monumentales. Las calles están aún vacías y algo melancólico flota imperceptiblemente en el ambiente. Armando disfruta ese último momento y lo impresiona en su mente para evocarlo tal vez más adelante. Continúa en silencio y la imagen se desvanece en el adiós.
Ahora siente un traqueteo incesante. El tren deja escapar un humo denso que brota de sus entrañas encendidas. Armando se deja llevar por ese paisaje otoñal, recreándose en el colorido fascinante de su estación predilecta. Todo pasa muy aprisa. Las imágenes se suceden las unas a las otras. El paisaje cambia a cada instante. Nada se detiene. Más tarde el mar, el puerto del Havre, y el paquebote que se aleja hacia la luz tropical.
Al poco de instalarse en la playa y construir su pequeño bohío, Armando comenzó a recibir visitas de la capital. Eso fue a finales de los años 20. Llegaban en grupos, en coches enormes y lustrosos. Niños y niñas bien, intelectuales y poetas. Venían a ver las locuras de Armando y aprovechaban para dar paseos a la orilla del mar. Esas señoritas con su corte de pelo a lo garçon, de manos enguantadas y protegiendo su palidez con sombrillas. Ellos con cabellos tirantes y untados con varias capas de gomina. Y Armando sin camisa, con pantalones de tela de saco que ataba a la cintura con una soga gruesa y corriente; les daba una demostración de su arte, lanzando pinceladas sobre una tela, mientras ellos reían. Casi al anochecer Armando se quedaba solo y ellos se iban a bailar tangos al "Hotel Miramar", un palacete blanco impresionante recién construido frente al mar. Un día en la capital, Armando visita una exposición en el Circulo de Bellas Artes. Sus ojos acarician con delicadeza cada una de las telas. Siente fascinación por esos azules. El pintor es ruso, se llama Nicolás. Se recrea en esos azules invernales que han venido a fundirse al sol del Caribe. Armando y Nicolás se estrechan las manos, sus miradas se encuentran y sonríen. El encuentro se prolonga largas horas. Nicolás le cuenta sobre las noches blancas en Moscú y Armando de sus atardeceres mágicos frente a la costa. Sus mundos se entremezclan y despliegan en sus palabras todo su frenesí artístico. Ese día, nace una amistad, quizá la más importante que Armando haya tenido en su vida. Él siempre recordará ese
momento.
A los pocos días Nicolás se traslada a vivir al castillete, quedando embrujado por el entorno que ha creado Armando. Allí, dan rienda suelta a sus fantasías de artista. Se disfrazan con taparrabos y plumas en la cabeza, como indios. Se descuelgan y balancean en cuerdas que han atado a las vigas del techo del bohío, que mueven por medio de poleas. Invitan en las noches a negros que tocan los tambores, mientras ellos danzan hasta caer exhaustos. Dan paseos a la luz de la luna observando cómo se fragmenta la luz en el mar de ónix. Bajo el bohío charlan de arte hasta el amanecer, iluminados por el tenue resplandor de una una lámpara de petróleo. Juanita les sirve café recién colado y se sienta en el suelo de tierra para escuchar atenta, en silencio, como una sombra.
Por las mañanas, al alba, con su caballete al hombro recorren la costa buscando el lugar, el momento propicio, la luz adecuada. Armando al fin lo encuentra, un bosque de uveros : esos árboles retorcidos con ramas como garras, sus hojas verdes y redondas, sus frutos de color violeta cuelgan como racimos de uvas. Y a través de ese bosque se divisa el mar. El viento se detiene y la luz parece sobrenatural. Frente a él está el lienzo, aún virgen. Una pincelada se extiende y toda la escena se colorea de
azul.
Un amanecer cuando aún en el firmamento brillan las estrellas y los grillos dejan oir su incesante cri-cri, Armando y Nicolás montados en mulas cargadas con sus bártulos de pintura ascienden por la montaña a través de peligrosos desfiladeros. Cuando comienza a clarear se introducen en el bosque tropical. La luz lo tiñe todo de azul y aparecen las sombras de los árboles inmensos. La neblina desciende pausadamente sobre la vegetación voluptuosa y selvática. Ahora el paisaje toma una coloración blanquecino-grisácea. Armando Y Nicolás avanzan como por un mundo desconocido y misterioso. Sienten el rezumar de la humedad. Las gotas de rocío tiemblan sobre las hojas, ruedan lentamente sobre ellas, y brillando como diminutos diamantes caen parsimoniosamente sobre los charcos plateados formando leves ondas que se propagan por el agua. Poco a poco los rayos fríos de luz se filtran entre la bruma, y la niebla parece disiparse. Aparecen ahora claramente definidos los árboles, tan solo invadidos en su base por un leve vapor que fluye como un río gaseoso. Las plantas parásitas cuelgan de las ramas como largas barbas que se mecen al viento, dando un aspecto fantasmagórico al paisaje. Un grito de animal hace vibrar el aire un instante y después todo queda en silencio. Muy despacio los ruidos van invadiendo la foresta, primero son apenas audibles, como lamentos agónicos; más tarde, aparecen por especies los coros afinados de la aves exóticas que van tejiendo una red de sonidos
indescifrables.
El ascenso continúa, Armando y Nicolás salen del tupido bosque. El sol los ciega, es deslumbrante. Debajo está el mar, lejano, inmóvil. En lo alto, a lo lejos, aparecen los picachos emergiendo de entre la espesa selva. Se acercan al punto de destino, puede verse la aldea adosada a la montaña, rodeada de praderas de una fina hierba muy verde cubierta de flores. El camino está bordeado de agapantos y calas blancas que se extienden por los alrededores. Luego, los sembradíos de claveles y rosa que perfuman intensamente el aire y más allá los gladiolos, petunias, violetas y pensamientos. De pronto tropiezan con las primeras casitas de San José de Galipan, la aldea de las flores. Los campesinos les saludan desde los campos y en sus caras enrojecidas por la altura se dibujan sonrisas. Nicolás queda impresionado con la belleza de ese lugar idílico, entonces deciden quedarse unos días para pintar y son acogidos por una humilde familia de campesinos. Jamás olvidarán ese viaje. Ellos lo denominaran "Un viaje al Paraíso".
La despedida entre Armando y Nicolás ocurrió un día muy temprano, cuando el sol comenzaba su ascenso por el horizonte. Se abrazaron sintiendo el calor de sus cuerpos y el de sus almas. Los embargó un sentimiento inexplicable, una mezcla de angustia y dolor. Juanita y Armando de pie en el portal del castillete, vieron cómo Nicolás se alejaba por el sendero de tierra roja para continuar con su destino aventurero. Armando se quedó con un cúmulo de azules y un profundo vacío en el alma.
Armando adoraba a su madre. Ella lo entendió siempre, desde muy niño. Armandito tenían una sensibilidad especial. Era mucho más frágil que sus otros hijos y por eso le dedicó más atención. Vislumbró su alma de artista y un día le regaló un cuaderno de dibujo junto a una caja de lápices de colores, para que plasmara lo que veían aquellos ojos profundos. Armandito sentado en su regazo le enseñaba sus progresos. Al principio eran simples rayones hasta que poco a poco fueron adquiriendo forma. Su madre se convirtió en su confidente y en su aliada para todos sus proyectos. Dicen que ella le dio el dinero para el terreno frente al mar en el que Armando construyó su pequeño
mundo.
Después de instalarse en el litoral, él subía a la capital y visitaba a su madre con frecuencia. Ella jamás le hizo ningún reproche por esa vida estrafalaria que llevaba. Veía en él a un gran artista, pero dudaba que los demás lo vieran así. Sabía que muchos decían que él estaba loco, que vivía como un pordiosero, que jamás lograría nada importante. Ella, en silencio, oía los comentarios sintiendo que su corazón se encogía. Ya a diario, en la iglesia, encendí una vela a la Virgen y elevaba plegarias pidiendo con fervor protección divina para su muchacho.
A veces Armando tiene ataques de locura, siente que los espíritus lo persiguen, que unos ojos lo miran, escucha voces extrañas. Pasa días sin hablar, sin comer, y deambula desnudo por el castillete. En determinados momentos no hay más remedio que llevarlo aun centro de reposo mental en la capital de donde viene transformado. Parece otro, con el cabello corto, sin barba, con ropas nuevas y oliendo a jabón azul de panela. Pero al cabo de un tiempo vuelve a crecerle su cabello gris y su larga barba blanca, se pone sus harapos sucios y vuelve a ser el Armando de
siempre.
Dicen que esos brotes de locura habían comenzado desde el día de la muerte de su madre, que se fueron agudizando cada vez más a medida que pasó el
tiempo.
Sintió horror al ver ese rostro dulce apagado y lívido, impregnado de un azul etéreo. El espanto de ese momento lo sumió en una profunda melancolía que lo dejó aislado del mundo por un largo. No podía creerlo, no quería entender que eso hubiese sucedido. Para él, su madre, era un ser
inmortal.
Él entró en un vacío insondable y se perdió en la oscuridad del dolor. Durante ese período de silencio su cabeza se pobló de ideas delirantes y de personajes siniestros que lo acosaban. No podía crear, había perdido la inspiración. Estaba acabado. Su mente se fue confundiendo y sus pensamientos se fueron nublando, hasta que poco a poco fue perdiendo la razón y su desinterés por el mundo fue total. Al cabo del tiempo una sola cosa pudo rescatarlo de ese mar de sombras y sacarlo lentamente a flote: su pintura. Pero ésta se hizo cada vez más apagada. Se dedicó a fabricar sus propios colores con tierras de diversos tonos que él recogía por los alrededores, y que luego mezclaba con distintos aceites hasta obtener una pasta blanda que aplicaba en el
lienzo.
En esa última etapa de su pintura sus cuadros se tiñeron de sepia. Se construyó una especie de cueva en el suelo a la que se entraba por un pequeño agujero, él se introducía desnudo y pasaba muchas horas encerrado ahí, sin comer, ni beber. Decía que ese era su modo de inspirarse. En silencio esperaba oír voces que le indicaran cómo debía pintar. Luego, salía, y pintaba un cuadro tras otro poseído de un intenso frenesí artístico.
En esa época papá tiene un restaurante, es una terraza cubierta frente al mar. No ha cortado los árboles y los troncos ascienden desde el suelo atravesando su techo. Las mesas están cubiertas por manteles blancos. Huele bien, a mariscos cocidos, a paella, a langostas a la Thermidor recién gratinadas. Siempre está lleno, turistas y gente de la capital. Señores con sombreros y trajes de lino holgados. Las mujeres con vestidos escotados, ceñidos a la cintura, para luego caer amplios, con mucho vuelo, luciendo esas telas estampadas y alegres. Los camareros con sus americanas blancas y pajaritas negras recorren el comedor con bandejas repletas con delicias de mar, mientras el piano y el violín dejan escapar sus
notas.
En las paredes cuelgan algunos cuadros de Armando. Papá los expone allí. Suele venderlos a los turistas americanos. Papá les sube el precio al doble, porque dice que Armando pide muy poco. Cuando papá le da todo ese dinero en dólares. Armando le dice inocentemente: ¡Pero Juanillo! ¿Te dieron todo eso por mis cuadros?
Papá aprecia mucho a Armando, cree que mucha gente se aprovecha de él. Vienen señores encorbatados de la alta sociedad y se llevan los mejores cuadros por casi nada. Y más tarde tomándose un whisky en la barra, le dicen a papá: " Ese viejo no sabe ni dónde esta parado, me llevo un montón de cuadros por una miseria. Él ni siquiera sabe lo que vende, Juanillo, esa pinturas dentro de unos años valdrán una fortuna. Ya lo veras"
Casi siempre papá le manda comida al castillete con uno de los camareros. Porque Armando perdido en sus ensoñaciones no se acuerda de comer. También le regala ropa que él ya no se pone.
Mucha gente elegante de la capital pasan por el castillete y luego le comentan a papá: "¡Pobre viejo, está en las últimas!". Pero nadie lo ayuda, tan sólo se llevan sus cuadros a precio de gallina flaca y no regresan más.
Un día que mamá se acercó a buscarme al castillete, Armando quiso regalarle cinco cuadros
en agradecimiento por todo lo que hacía papá por él." ¡Juanillo es muy bueno conmigo! Doña acépteme estos cuadritos" Pero mamá le dijo: " No Armando, por Dios no se moleste" Y no los aceptó. A mamá no le gustaban las pinturas de Armando, decía que sus colores eran tristes y desvaídos. Aún después de los años siguen sin
gustarle.
Noche en el castillete, noche de Cruz de Mayo. Los ramajes se mecen al viento de la fresca. Armando hace sonar la pequeña campana del campanario que está en lo alto del castillete. La cruz cubierta con flores de papel de todos los colores está sobre la mesa rodeada de velas encendidas. Los muchachos elevan la mesa y la llevan en procesión alrededor de la muralla. Hombres, mujeres y niños visten de blanco. La mesa con la cruz engalanada se sitúa frente a los tambores africanos. Varios negros sentados en cuclillas hacen repiquetear los palos sobre el largo tronco pulimentado y otros dejan caer las manos sobre los cueros. Una música frenética y tribal se apodera del aire nocturno. Los ancestros africanos corren por sus venas y se desata la pasión el delirio. Todos cantan ¡ olo -le -ola! ¡olo-le-ola!, mientras se mueven rítmicamente al son de los tambores portando en sus manos velas encendidas, y así, van formando un circulo. Un negro y una negra se lanzan al ruedo. La música sube de tono, se hace más rápida. El negro se quita la camisa y aparece su tórax lustroso, de proporciones perfectas como un David de ébano. La negra echa la cabeza hacía atrás, entreabre sus labios abultados en una media sonrisa y asoman sus dientes como perlas, blanquea los ojos y los cierra, pasa las manos por su cabellera de rizos y las deja caer sin fuerza hacia el vacío. Ambos se abandonan en el baile. Sus cuerpos palpitan y se contorsionan en movimientos espasmódicos. Poco a poco se convierte en un baile sexual de macho y hembra. El sudor chorrea, los movimientos cada vez se hacen más agresivos, más indecentes. Las pelvis van hacia adelanate y hacia atrás como si tuviesen vida propia. Juanita se ríe estrepitosamente y se tapa la boca con la mano. Todos se contagian con la danza, y uno a uno van apareciendo en el centro del círculo. El ron pasa de mano en mano.¡ Olo-le-ola!¡ olo-le-ola! Luego, lentamente, se desplazan en largas filas hacia la playa con velas encendidas, como luciérnagas en la noche. Acompañados por el sonido del tambor y sin dejar de bailar un solo instante. En la playa, sobre la arena, el último baile y la fiesta
termina.
Los mulatos y negros se desnudan, y sus cuerpos sudorosos se lanzan al mar. Las mujeres más recatadas se meten en el agua con las faldas arremangadas. Y todos borrachos y calientes, se abandonan al delirio sexual. No hay diferencia entre unos y otros. Todo es válido esa noche. Un amasijo de cuerpos retoza sobre la arena bajo la luz azul de la noche lunar, y en el agua las velitas se alejan por el mar en barquitos de hojas de uveros, que los niños han fabricado en un
momento.
Armando y Juanita cierran el portón del castillete y desde el horizonte se eleva lentamente un minúsculo suspiro
malva.
Cuando Armando dejó el castillete para siempre: el viento cálido sopló impetuoso para refrescar el ardor de la tarde. El crepúsculo incendiado se acercó tiñendo el mar de naranjas fosforescentes. Y el mar estalló en un lamento. Su espíritu había traspasado el umbral de la muerte, internándose en el más allá, ese vasto territorio desconocido. Un sendero lo guío hasta la luz, que brillaba lejana, inalcanzable. Pero poco a poco se fue acercando hasta que lo envolvió y su alma se fundió con ella para
siempre.
Antes de la hora del ocaso veo pasear a Juanita por la playa con su amplísimo sombrero de paja, balanceándose de un lado a otro como un ánade para equilibrar su voluminosa humanidad. V a seguida por sus dos peritas pekinesas, sus inseparables compañeras. A veces la acompaño en su paseo y juntos nos sentamos sobre las piedras viendo cómo el sol rojo es engullido por el mar. El cielo entonces se tiñe de púrpura y Juanita parece llorara en
silencio.
Las predicciones que ese señor de la alta sociedad hizo a mi padre, resultaron ciertas. Hoy, los cuadros de Armando se cotizan a muy altos precios. Los marchantes de arte buscan esos cuadros por todos los rincones. Los coleccionistas pujan en las subastas altísimas sumas. Y múltiples exposiciones se llevan a cabo a lo largo y ancho del
mundo.
M e contaron hace muchos años que Juanita murió en la más absoluta miseria, allá en el castillete rodeada de las cosas de Armando. En sus últimos días, sin apenas qué comer, y enferma, salía con un hatillo bajo el brazo con varios dibujos de Armando e intentaba venderlos por las tiendas del pueblo para que le dieran lo que quisieran por ellos. Pero nadie los quería, no entendían de arte. Sin embargo, le daban una limosna. Así de incongruente es este mundo. Es así, siempre ha sido así. No creo que nada ni nadie pueda
cambiarlo.
Armando nunca imaginó la importancia que iba a tener su obra, él tan solo se dedicó a crear. El artista a veces no es consciente de la grandeza de su obra. Él tan sólo se adentra en un mundo pleno de sensaciones. Es como un estado de enajenación mental, algo sublime e incomprensible en el que se
recrea.
En mi casa no existe ningún cuadro de Armando, pero las imágenes de su vida quedaron por siempre detenidas en el lienzo de mi
mente.
Hace poco retorné a esa playa, la pequeña colina había cambiado, ya no existía el sendero de tierra roja, lo habían asfaltado y varias casas se agolpaban a su alrededor. Al fondo continuaba el castillete, ahora convertido en museo, al entrar me inundó una sensación de vacío, de soledad. El entorno era el mismo, pero se lo habían llevado todo. La magia había
desaparecido.
Después de los años me encuentro alejado en el tiempo y en el espacio de aquellos días. Esos días del Caribe, frente a ese mar de azules cambiantes. Ahora vivo aquí en Europa, también frente al mar, este mar Cantábrico impetuoso. Todo es diferente. Todo se baña de una luz más tenue, más
delicada.
Hoy antes de concluir estas últimas frases camino por el Muro de Gijón
(Paseo Marítimo), los grises en el cielo se expanden formando tonalidades infinitas, y las olas plateadas se suceden las unas a las otras esparciendo su espuma como pequeños potros blancos desbocados que corren sobre la arena ocre. Me quedo ensimismado disfrutando del éxtasis de la contemplación. Es un momento mágico inolvidable, tal vez irrepetible, único.
Entonces, la imagen se detiene y forma un cuadro. Un cuadro que la naturaleza ha pintado a la memoria de Armando, mi eterno amigo, el pintor loco.
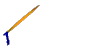
|